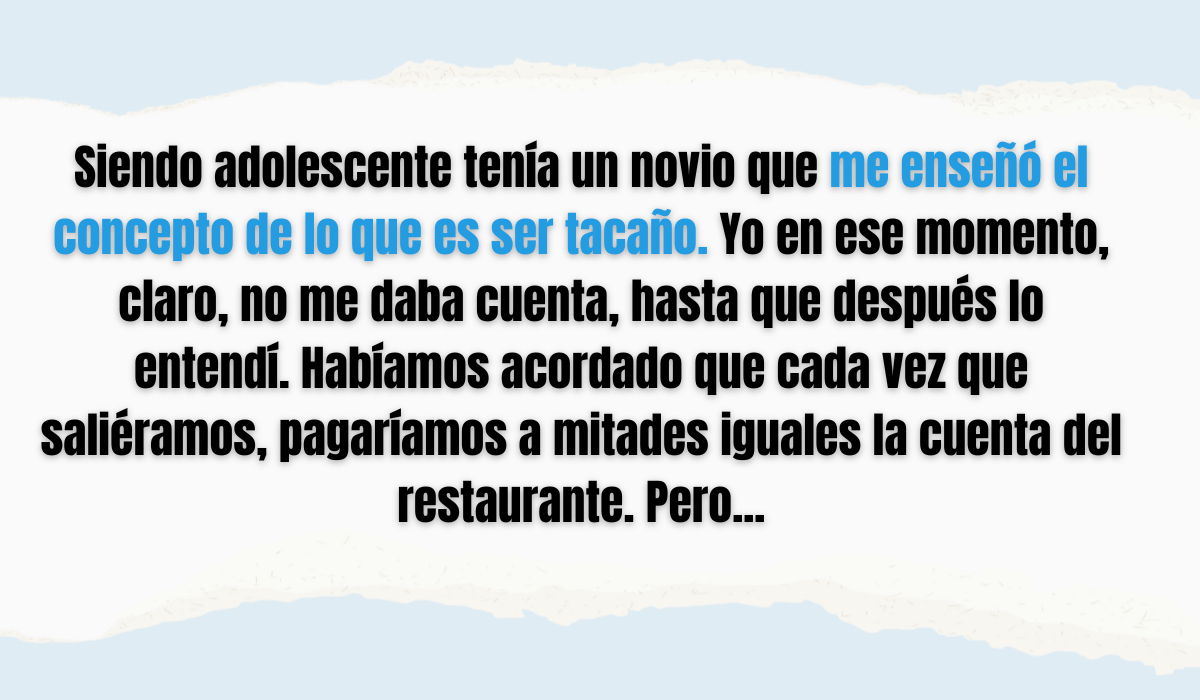Hasta siempre, Francisco: el abrazo que no se olvida.
Hoy el mundo entero llora la partida del Papa Francisco, un pastor que marcó una época con su bondad, su sencillez y su inmensa capacidad de tender puentes. Su vida fue, desde el comienzo, una historia de servicio y entrega. Nacido en Buenos Aires en 1936, Jorge Mario Bergoglio abrazó la vocación religiosa luego de una juventud marcada por una profunda pasión por el conocimiento y la enseñanza. Antes de ordenarse sacerdote, fue profesor de literatura y psicología en colegios jesuitas, donde supo transmitir a los jóvenes el amor por la palabra, el pensamiento crítico y la fe vivida en lo cotidiano. Su paso por las aulas dejó una huella imborrable en generaciones de alumnos, que recordaban su trato cercano, su interés sincero por cada persona y su modo sencillo de explicar las grandes preguntas de la vida.

Pero la vida de Francisco no estuvo solo en los libros ni en los claustros académicos. Muy pronto entendió que su misión debía ser más profunda: salir al encuentro de los que sufren. Su entrega a los más pobres fue absoluta. En las villas de emergencia de Buenos Aires, donde el dolor y la injusticia parecían no dar tregua, el entonces Padre Jorge caminaba sin miedo, abrazaba, escuchaba, lloraba junto a los que no tenían nada. No buscaba aplausos ni reconocimientos. Buscaba simplemente vivir el Evangelio en su forma más pura: estando cerca de los olvidados, curando las heridas invisibles, compartiendo la esperanza.
Ese mismo espíritu lo llevó, muchos años después, a ser elegido como el primer Papa latinoamericano de la historia. Desde el primer momento, Francisco rompió los protocolos con gestos pequeños pero profundamente revolucionarios: renunció a los lujos, eligió una residencia modesta, pidió a la multitud que rezara por él antes de bendecirla. Su mensaje fue siempre el mismo: la Iglesia debe ser un hospital de campaña, un refugio para los heridos, no un museo para pocos. Invitó a todos —creyentes y no creyentes— a construir un mundo más humano, más justo, más misericordioso.

Entre las muchas anécdotas que ilustran su legado de amor, hay una que ha quedado grabada en la memoria de millones de personas: el encuentro con el pequeño Emanuele, en 2018, durante una audiencia pública en Roma. El niño, de apenas siete años, se acercó al micrófono para hacer una pregunta, pero no pudo hablar. La emoción lo desbordó y se echó a llorar. Francisco, en un gesto de ternura inmensa, lo invitó a acercarse y le pidió que le contara al oído lo que quería decir. Emanuele, entre lágrimas, le confesó su gran temor: quería saber si su padre, que había fallecido siendo un hombre bueno pero sin ser creyente, estaba en el Cielo con Dios. Francisco abrazó al niño, lo consoló y, luego de asegurarse de que podía compartir su historia con los demás, dijo ante la multitud:
“Dios tiene el corazón de un padre. ¿Creen ustedes que un padre que fue capaz de criar a un hijo así de valiente y lleno de amor podría estar lejos de Dios? No. Dios no abandona a sus hijos.”
Ese día, Francisco enseñó una vez más que la misericordia de Dios no tiene fronteras, que el amor supera cualquier barrera, y que la fe no es un privilegio de pocos, sino una invitación para todos.
No impuso, no juzgó, no cerró puertas. Abrió caminos.
Su pontificado fue una permanente llamada a la esperanza. En un mundo marcado por el dolor, la guerra, las divisiones y la indiferencia, Francisco insistió en que cada gesto de bondad cuenta. Que cuidar la creación, abrazar al que sufre, tender una mano al que cae, perdonar al que hiere, son caminos sencillos pero profundos hacia una vida plena y auténtica. Nunca dejó de denunciar la injusticia ni de pedir una economía al servicio del ser humano y no del dinero. Habló de la dignidad de cada persona con palabras claras, sin miedo a incomodar a los poderosos, pero siempre sin odio, sin rencor.
Hoy, con su partida, queda su huella indeleble en la historia y en los corazones de millones de personas. Su sonrisa serena, su palabra cálida, su firmeza en lo esencial y su ternura infinita seguirán inspirando a cristianos y no cristianos por igual. Porque su mensaje era, en el fondo, un mensaje universal: un llamado a vivir con más amor, más compasión, más esperanza.

A los cristianos, Francisco les recordó siempre que la fe no se mide en palabras, sino en gestos concretos de amor hacia los demás. Y a quienes no comparten la fe, les habló con el lenguaje sencillo y universal de la bondad. No impuso, no juzgó, no cerró puertas. Abrió caminos.
Hoy, frente a su partida, podemos escuchar, como un eco de su voz, una frase que podría haber dicho en este momento:
“No tengan miedo de amar, no tengan miedo de llorar, no tengan miedo de tender la mano. En cada gesto de amor, aunque pequeño, nace un pedacito del Cielo aquí en la Tierra.”
Así fue Francisco. Así será su legado.